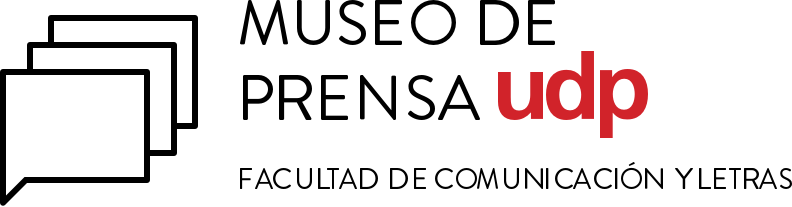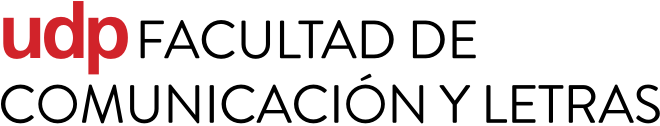Foros llenos de mensajes sobre música, cine, tecnología y cultura, chats internos donde los usuarios conversaban en tiempo real y correos electrónicos que llegaban a buzones virtuales, así funcionaba Virtualia, el primer “país virtual” chileno. Cada usuario podía unirse a comunidades según sus intereses, ganar “fanimanis” escribiendo artículos, participando en encuestas o compartiendo contenido, y luego canjear esta “moneda” por productos en bancos y comercios asociados. Virtualia funcionaba como un pequeño universo donde la gente interactuaba, compartía noticias y manejaba sus finanzas virtuales. Estas ideas hoy parecen ser comunes en redes sociales, pero en ese momento eran toda una novedad.
Mientras los medios tradicionales apenas comenzaban a explorar las posibilidades de internet, Chile ya contaba con su propia red social pionera, Virtualia. Había sido creada por el ingeniero civil y emprendedor digital Alfonso Gómez (actualmente consejero del Centro de Innovación “Anacleto Angelini” de la Universidad Católica). La plataforma no era solo un sitio web, sino que se concibió como un “país virtual” porque replicaba muchas de las estructuras de la vida real en un entorno digital, tenía comunidades que funcionaban como barrios o grupos sociales, foros que permitían debates y encuentros, correo interno y servicios propios.
“Mi objetivo era construir un espacio de interacción para jóvenes que crecieran en un mundo donde las instituciones tradicionales se quedarían ‘chicas’, y demostrar que se podía interactuar con gente en cualquier lugar del mundo”, explica Alfonso Gómez a Museo de Prensa.

Virtualia llegó a tener, en su momento de mayor esplendor, aproximadamente 200.000 usuarios registrados. Su público objetivo eran jóvenes de entre 14 y 28 años, principalmente estudiantes universitarios, aunque la participación se extendía hasta los primeros años de trabajo.
La plataforma ofrecía una experiencia integral: tenía correo electrónico, chat, una tienda virtual, un servicio de conexión a internet propio (Virtualia ISP), una bolsa de trabajo, avisos clasificados, secciones de juegos online, remates y hasta una “Bolsa de películas”. Sin embargo, el corazón de Virtualia eran los foros. En ellos los usuarios podían intercambiar opiniones, organizar encuentros y compartir intereses. Existían comunidades de fanáticos de la música, como Iron Maiden y Metallica, grupos góticos, clubes de cine e incluso “familias virtuales”. A pesar de la presencia de algunos usuarios conflictivos, la moderación lograba mantener un ambiente civilizado.
La moneda virtual que anticipó la economía digital
Para darle un marco económico a este país virtual, Alfonso Gómez ideó su propia moneda interna, los “fanimanis”. Ellos permitían que Virtualia no solo fuera un espacio de interacción social, sino también un experimento en economía digital. “No existía el concepto, pero funcionaba como lo que hoy día entendemos como criptomoneda”, explica Francisco Ortega, exeditor de contenidos de la plataforma.

Los usuarios podían ganar fanimanis al redactar artículos, participar en encuestas, colaborar en las comunidades o completar tareas dentro de la plataforma. Si no trabajabas virtualmente, difícilmente acumulabas fanimanis. Gómez recuerda que esa era justamente la lógica que querían impulsar, que cada usuario entendiera que su participación tenía un valor. La idea no era solo entrar y mirar, sino construir un espacio donde se pudiera ganar algo con su esfuerzo y creatividad en el mundo virtual.
Los usuarios podían canjear sus monedas virtuales en tres bancos asociados: De Chile, Santander y TBanc, y en diversos comercios que respaldaban el experimento, entre ellos la desaparecida tienda de arriendos de videos Blockbuster, Cine Hoyts, Falabella, la aerolínea LAN Chile (hoy Latam), Parque Arauco, Pizza Hut y las farmacias Salcobrand. Una entrada al cine podía pagarse combinando dinero real con fanimanis.
Los usuarios podían intercambiar esta moneda entre sí, comprando libros, discos o artículos dentro de un mercado interno, o incluso participando en remates virtuales. La intención de Gómez era que los usuarios sintieran que Virtualia era un mundo completo, con su propia economía y reglas, donde cada acción, compra o intercambio hiciera que la experiencia se sintiera lo más cercana posible a la vida real, pero dentro de lo digital.
En este sentido, el impacto de los fanimanis trascendía la pantalla. Los usuarios se reunían en distintos encuentros presenciales, como en el Parque Intercomunal de La Reina, donde cientos de usuarios se reunían para conocerse en persona y fortalecer vínculos que surgían de intereses compartidos, como la música, el cine o la cultura pop. “Había un sentido de pertenencia muy fuerte”, recuerda Gómez. “Gente que no se conocía personalmente se sentía parte de algo común, de una causa, de un proyecto”.
Periodismo digital pionero
El equipo editorial de Virtualia estaba integrado por periodistas que experimentaban con nuevas formas de comunicación digital. En una época en que los medios tradicionales apenas comenzaban a entender cómo trasladar su periodismo a internet, ellos ya exploraban caminos.
La información combinaba contenidos propios y de medios tradicionales, pero siempre con un tono juvenil. Los foros, secciones temáticas y chats internos permitían que los usuarios comentaran y compartieran las noticias. Gracias a esto, la plataforma funcionaba como un laboratorio de periodismo, donde se experimentaban formatos, estrategias de participación y modelos de negocio antes de que las redes sociales actuales los hicieran habituales.
Según Francisco Ortega, los temas que más les interesaban a los usuarios eran la música y la tecnología: noticias sobre bandas, lanzamientos de celulares y videojuegos y críticas culturales, además de entrevistas con artistas. La cobertura deportiva también era importante, especialmente la de fútbol. Sin embargo, se evitaban los temas políticos y religiosos.
“¿Para qué hablar de política?”, comentaban los dueños de Virtualia. Gómez recuerda que, si la política o la religión llegaban a los foros, existía el riesgo de que estos espacios de encuentro se convirtieran en focos de conflicto y enfrentamiento, como ocurre hoy en muchas redes sociales. La idea era que los foros fueran un espacio positivo, donde las personas pudieran compartir intereses, aprender juntas y convivir sin conflictos que distrajeran a la comunidad. Buscaban construir un mundo virtual seguro, enfocado en lo constructivo y en la creatividad.
Además, la red impulsaba la formación de nuevos periodistas mediante talleres presenciales en sus oficinas. Los “virtualianos” podían ejercitar la “pluma”, escribir columnas y recibir retroalimentación directa de los editores. Cada participante elegía un tema que le interesara y enviaba semanalmente sus crónicas. “Me mandaban su columna semanal sobre, por ejemplo, el disco de Metallica. Yo lo revisaba, y si estaba ok, lo publicaba. Y si no, lo devolvía hasta que me lo mandaran de nuevo”, comenta el editor.
Su enfoque combinaba lo periodístico con lo comercial. “Era más comercial, evidentemente. Todo estaba al servicio del negocio virtual, pero había libertad para escribir”, dice Ortega.